|
|
Afines
del siglo XVI, el sistema de encomiendas había llegado al límite de sus posibilidades,
transformándose en el principal factor de aniquilamiento de los grupos aborígenes y en
causa de continuas rebeliones. Durante el lapso que transcurrió entre los años l537 y
l606 esta situación se vio reflejada por 22 levantamientos indígenas. Las relaciones
entre los indígenas y los encomenderos de Asunción, Corrientes, Villa Rica y Ciudad
Real, se tornaban cada vez más violentas. Las expediciones punitivas emprendidas contra
las poblaciones aborígenes no hacían sino provocar su retirada masiva hacia regiones en
las cuales los encomenderos aún no habían puesto sus pies, tal el caso de gran parte de
la región del Guayrá, de la región paranaense-uruguayense y la más lejana del Tapé,
al oriente del río Uruguay. España tenía especial interés en la protección del
indígena, pues éstos representaban una fuente de riqueza económica en el corto y largo
plazos, en cuanto constituían la principal fuerza de trabajo del sistema colonial
hispánico rioplatense. Los encomenderos, en cambio, veían en el indígena un recurso
para el enriquecimiento personal a corto plazo. Al margen de esta contradicción de
intereses entre la sociedad encomendera y la monarquía española, se encontraba la
voluntad común de los dos sectores para hallar una solución que permitiera detener la
caída demográfica de los indígenas y prevenir las rebeliones. En este contexto
surgieron los pueblos de indios o reducciones, como una forma de control social, conjugado
al mismo tiempo con un genuino impulso evangelizador originado en el seno de la Iglesia.
Los pioneros de la fundación de reducciones en el Paraguay fueron los franciscanos. Sin
embargo, como dice Louis Necker, “... la reducción no tenía nada de nuevo en
América española. Desde hacía tiempo la Corona había ordenado a las autoridades
civiles y religosas agrupar y civilizar a los indios en pueblos, y había dado
instrucciones sobre la manera en que dichos pueblos debían ser organizados. Estas
órdenes habían sido ejecutadas en algunas regiones de América. En la década
comprendida entre l570 y l580, un gran programa de reducciones se llevó a cabo en el
Perú, bajo el impulso del enérgico Virrey Toledo”. El sistema reduccional se
inició en el Paraguay en el año l580, cuando los franciscanos fundaron los Altos,
Tobatí, Jejuy, Atirá, Ipané, Perico, Gurarambaré. Siguieron luego las fundaciones de
Itá, en l585; Yaguarón, en l586; Caazapá, en l606; Yutí, en l6ll; Itatí, en l6l5 e
Itapé en l682. Entre las dos últimas décadas del siglo XVI y la primera década del
siglo XVII, los franciscanos habían logrado generar un espacio reduccional pionero,
comprendido entre los ríos Paraná, Paraguay y Aquidabán. Con esta serie de fundaciones
quedaba demostrada en la práctica la eficiencia del sistema reduccional como método de
pacificación y de control del indígena. La obra franciscana dejaba abiertos dos frentes
de expansión: uno al nordeste, hacia el Guayrá, y otro al sureste, hacia las regiones
paranaense y uruguayense. Después de l6l5 los franciscanos culminaron casi totalmente su
obra fundacional en el Paraguay. La Compañía de Jesús asumió la tarea de continuar con
las fundaciones en las regiones del Guayrá, Paraná, Uruguay y Tapé. San
Ignacio de Loyola y la Compañía de Jesús
El 15 de agosto de 1534, Iñigo López de Recalde de Oñaz y Oyola, de
origen vasco, decide junto con seis estudiantes amigos reunidos en Montmartre, París,
fundar una sociedad religiosa. En el año 1537 Iñigo recibe los hábitos sacerdotales en
la ciudad de Venecia, adoptando el nuevo nombre de Ignacio de Loyola. Junto a sus
compañeros, también sacerdotes, crea la Compañía de Jesús, a la que el Papa niega el
reconocimiento como orden religiosa. Aun con esta contrariedad, el grupo comienza a
predicar, adquiriendo en un corto tiempo gran popularidad. Finalmente el 27 de septiembre
de 1540 el Papa Paulo III, por la bula Regimini militantis ecclessia, reconoce a la
Compañía de Jesús como una orden religiosa. La nueva orden se propone como meta la
propagación de la fe cristiana católica por todo el mundo, la defensa de la Iglesia
Católica en todos los ámbitos y la obediencia absoluta e incondicional al Papa. El Padre
Ignacio de Loyola falleció el 31 de julio de 1556. El Papa Paulo V lo beatificó el 3 de
diciembre de 1609, mientras que el Papa Gregorio XV lo canonizó el 12 de marzo de 1622.
La Compañía de Jesús constituyó una respuesta combativa al movimiento religioso
protestante que se hallaba en plena expansión en Europa. Con una rapidez asombrosa la
Compañía crea “Provincias” en Europa y el resto del mundo, mientras parten
sacerdotes jesuitas en misión evangelizadora a África y la lejana Asia. En el año 1549
el Padre Manuel Nóbrega funda la Provincia Jesuítica del Brasil, la primera en América.
Otros jesuitas parten a misionar a La Florida, en América del Norte, mientras que en 1568
se crea la Provincia Jesuítica del Perú, la primera en los dominios hispánicos.
Creación
de la Provincia Jesuítica del Paraguay
El Padre General de la Compañía de Jesús, Claudio Acquaviva, creó
desde su sede en Roma la Provincia Jesuítica del Paraguay, el 9 de febrero de 1604,
nombrando como primer Provincial al Padre Diego Torres Bollo. La nueva Provincia
comprendía vastos territorios, integrados hoy por Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, el
sureste del Mato Grosso (Brasil), los estados de Santa Catalina, Paraná y Río Grande del
Sur (Brasil). En 1625 el territorio de acción de la Provincia Jesuítica del Paraguay se
reduce, al crearse la Vice Provincia Jesuítica de Chile. En el orden administrativo
eclesiástico la Provincia Jesuítica del Paraguay dependía directamente del General de
la orden de la Compañía que estaba radicado en Roma. En la ciudad de Córdoba tenía su
sede el Provincial de la orden. Luego estaban el Padre Superior y los curas doctrineros de
los pueblos de indios.
La
Compañía de Jesús en la región guayreña
Los Padres Jesuitas se nutrieron de la experiencia franciscana del
Paraguay. Sin embargo las diferencias, y contradicciones, entre el sistema reduccional
franciscano y el jesuítico no tardaron en mostrarse. El conflicto entre jesuitas,
franciscanos y encomenderos, se planteó en forma inmediata en torno al tema del servicio
personal de los indígenas. Para la Compañía de Jesús era un tema sobre el que no se
podía transigir: los indios de sus pueblos no prestarían el servicio personal a los
encomenderos. El Guayrá constituía una extensa región comprendida entre los ríos
Iguazú, Paraná y Tieté. Enclavada en el corazón de Sudamérica y surcada por
innumerables ríos y arroyos, con una densa vegetación selvática extendida
implacablemente como impenetrable manto sobre campos y serranías, el Guayrá era una
tierra muy poco explorada, misteriosa y enigmática ante los ojos de los españoles y
portugueses. Esta región se había convertido en el lugar de refugio de miles de
indígenas que huían de los encomenderos españoles y de los esclavistas portugueses. La
tensión en la zona era extrema. Desde el Este presionaban los portugueses, y desde el
Oeste los encomenderos de Ciudad Real y Villarrica. Millares de guaraníes confluían en
el Guayrá, sumándose a las tribus que ya habitaban la zona. Para ellos consitutía uno
de los últimos reductos de libertad. Pero, ¿hasta cuándo? Geopolíticamente el Guayrá
era una zona de fricción entre los intereses territoriales de España y Portugal. Su
carácter de “isla” era relativo desde el instante en que la expansión
portuguesa hacia el oeste de la línea de Tordesillas era un hecho manifiesto. En este
contexto el indígena no tuvo opción: se incorporaba al ámbito de resguardo que le
ofrecían las reducciones jesuíticas ... o caía en manos de los encomenderos o
esclavistas portugueses. Para los indígenas la única alternativa eran las misiones
jesuíticas. Inmediatamente luego de la fundación de San Ignacio Guazú en el año l609
por el padre Lorenzana, los padres Cataldino y Maseta partieron hacia el Guayrá, donde
fundaron, en las cercanías de la confluencia del Paranapanema con el Paraná, las
reducciones de Nuestra Señora de Loreto y de San Ignacio Miní. Desde ambas reducciones
los jesuitas desarrollaron su tarea misional fundando reducciones hasta el río Tibagiba,
en dirección a San Pablo.
La
región paranaense
Con la fundación de San Ignacio Guazú en l609, los jesuitas echaban las
bases para la ocupación territorial de la región paranaense, ubicada sobre ambas
márgenes del río Paraná, desde el río Iguazú hasta Itatí, y hasta la serranía
central de la actual provincia argentina de Misiones y los esteros de Iberá. La
expansión hacia dicha región constaba de tres objetivos: incorporar al sistema
reduccional a los temibles pueblos paranaenses que hasta ese momento habían rechazado
todo contacto con los españoles; econtrar una ruta alternativa hacia el Guayrá que
evitara la agreste zona de Mbaracayú, y también la intención de ingresar en la región
del Uruguay y Tapé. El padre Roque González de Santa Cruz fue el mentor de la
expansión. El avance comenzó con la fundación de la reducción de Encarnación de
Itapúa (l6l5) y Santa Ana de Iberá, y luego, como punto intermedio entre Encarnación de
Itapúa y San Ignació Guazú, la reducción de Yaguapohá. La ocupación de la región
paranaense prosiguió con las fundaciones de Corpus (l622), Natividad del Acaray (l624) y
Santa María del Iguazú (l626). Estas tres últimas reducciones consolidaban la nueva
ruta hacia el Guayrá, abierta y explorada por el P. Roque González de Santa Cruz. Hacia
la segunda década del siglo XVII, los padres jesuitas habían logrado generar un espacio
reduccional propio, independiente del espacio reduccional franciscano y de los intereses
encomenderos. Este espacio era vasto, se extendía desde el Guayrá hasta la región del
Iberá, el cual se constituía a la vez en un fuerte frente de expansión hacia el este,
comprendiendo la cuenca del río Uruguay y la zona más oriental del Tapé.
Ocupación
de la región uruguayense y del Tapé
La reducción de encarnación de Itapúa fue el punto de partida para
efectivizar el plan reduccional en la zona del río Uruguay. En l6l9 el padre Roque
González de Santa Cruz llegó a la región del río Arecutaí (actual arroyo Tunas) donde
logró convertir al hechicero Cuaracipú y con él a varias parcialidades indígenas,
fundando de esa manera la reducción de Nuestra Señora de la Limpia Concepción del
Ibitiracuá. Así se completaba la ocupación de los territorios ubicados entre el río
Paraná y el río Uruguay. A Concepción le siguieron las fundaciones de Nuestra Señora
de la Asunción del Acaraguá y San Javier (l629), ubicadas más al norte. En l626 se
iniciaron las tareas preliminares para la fundación de Yapeyú, ante la necesidad de
abrir una ruta de comunicación con Buenos Aires por el río Uruguay. La resistencia de
los aborígenes de la región hizo que recién en l626 el padre Roque González pudiera
internarse en los territorios ubicados en la banda oriental de río Uruguay, por el río
Piratiní, que desemboca frente a Concepción. De esta manera se iniciaba la
evangelización en el Tapé. En l626 se fundaba la reducción de San Nicolás de Bari, la
primera al oriente del río Uruguay. Se buscaba también en esta entrada la apertura de un
nuevo camino que comunicara las reducciones del Paraná, Uruguay y Tapé, con las de
Guayrá, a través de los pinares y de los llanos ubicados entre el Uruguay y el Iguazú.
La fundación de San Nicolás y la exploración del Tapé realizada por el padre Roque
González, sirvieron al impulso y vitalidad que adquirió el sistema reduccional en la
zona durante el período l632-l636.
Antonio
Ruiz de Montoya
Nacido en la ciudad de Lima, en el Perú, en el año l538. Su padre fue
Don Cristobal Ruíz de Montoya y su madre un limeña desconocida. Quedó huérfano de
madre a los cinco años de edad y de padre a los ocho años. Fue internado en el Real
Colegio de San Martín que los Padres jesuitas habían fundado en Lima. A los 16 años
abandonó los estudios y se entregó a un total libertinaje, viviendo, según sus propias
palabras, “peor que un gentil”. Cansado de una vida de desórdenes y con
cuestiones pendientes ante la justicia, decidió alistarse como soldado en una expedición
a Chile.
Un
sueño enigmático
En aquella circunstancia tuvo un sueño fantástico, según él mismo lo
relata, en el cual se le apareció Jesucristo encomendándole proteger a los indígenas y
rectificar el curso pecaminoso de su vida. Conmocionado por el sueño decidió regresar al
Colegio de San Martín, ingresando a la Compañía de Jesús el l2 de noviembre de l606,
asumiendo sus votos religiosos en la ciudad de Córdoba en el año l608, ordenado
sacerdote por el obispo Fernando Trejo y Sanabria en Santiago del Estero. En l6l2 fue
destinado a misionar en el Guayrá, donde se encuentró con los pioneros evangelizadores,
padres José Cataldino y Simón Maseta, fundadores de San Ignacio Miní y de Nuestra
Señora de Loreto. En el año l620 Ruiz de Montoya fue designado Padre Superior de las
Misiones de Guayrá. Comenzó entonces una etapa de fundaciones de pueblos en toda la
geografía guayreña. Así surgieron San Javier, Encarnación, San José, San Miguel, San
Pablo, San Antonio, Concepción, San Pedro, Siete Ángeles, Santo Tomás y Jesús María.
El desastre comenzó para estas reducciones a partir del año l628, momento en que los
bandeirantes paulistas empezaron sus incursiones.
El
comienzo de una epopeya
A fines de l63l organizó el éxodo de los guayreños, que en número de
l2.000 descendieron por el Paraná, llegando al río Yabebirí únicamente unos 4000
indios, quienes refundaron los pueblos de San Ignacio Miní y Nuestra Señora de Loreto en
el año l632. La determinación del padre Montoya de abandonar el Guayrá y lo traumático
del éxodo, le valieron el cuestionamiento de algunos de sus superiores. En el año l638,
muy a pesar suyo, resultó alejado definitivamente de las misiones jesuíticas y enviado a
España como procurador ante la corte. Ante el Rey Felipe IV solicitó la urgente defensa
de los indígenas y gestionó la autorización real para que los indios de las reducciones
pudiesen usar armas de fuego para su defensa, lo cual se logró por la Real Cédula del 2l
de mayo de l640. Mientras residió en Madrid escribió su magnifica Conquista Espiritual y
editó Tesoro de la Lengua Guaraní y el Arte y Vocabulario. En agosto de l640 abandonó
Madrid. Solicitó insistentemente a sus superiores que lo destinasen a su querido Loreto,
aunque fuera “para servir en la cocina”, según sus palabras. Para su desgracia,
fue destinado directamente a Lima, en el Perú, no permitiéndosele pasar por los pueblos
misioneros. Falleció el ll de Abril de l652 en el Colegio San Pablo de Lima. Los indios
misioneros reclamaron sus restos mortales. Cuarenta indígenas del pueblo de Loreto
peregrinaron hasta Lima en su reclamo. Parte de sus huesos les fueron entregados en un
ataúd, el cual fue llevado hasta el pueblo de Loreto y depositado en la sacristía del
templo. En el trayecto la caravana fúnebre pasó por Potosí, Salta, Tucumán, Santiago
del Estero, Córdoba, Santa Fe, Asunción, todas las reducciones de la margen derecha del
Paraná hasta Encarnación, de donde pasó a Candelaria. Luego, San Ignacio Miní y
finalmente el templo de Loreto.
Roque
González de Santa Cruz
Nació en la ciudad de Asunción en el año 1576, hijo de Bartolomé
González de Villaverde y María de Santa Cruz. En el año 1598 el Obispo de Tucumán lo
ordenó sacerdote del clero secular. Su dominio de la lengua guaraní fue un condicionante
para que sus superiores lo enviasen a misionar a la región de Mbaracayú, zona de
yerbales, camino al Guayrá, donde miles de indígenas estaban sometidos al régimen de la
encomienda. Allí entra en contacto con la miserable vida que llevaban los guaraníes,
víctimas indefensas de los abusos de los encomenderos. Consternado por aquel
“infierno verde”, donde únicamente se abrían tumbas colectivas, decidió
ingresar en la Compañía de Jesús, renunciando previamente a la designación de Vicario
General de la Diócesis de Asunción. A finales del año 1609 el Provincial Diego de
Torres lo envió a misionar entre los guaycurúes y guaraníes. En el año 1612 reemplaza
al padre Lorenzana en la conducción de la reducción de San Ignacio Guazú, la primera
fundada en la región del Paraná. En el año 1615 fundó la reducción de Nuestra Señora
de la Asunción de Itapúa (actual Posadas), a la que él mismo denominó “puerta del
Uruguay y del Alto Paraná”. Entonces, como símbolo del evangelio en la región,
levanta una gigantesca cruz en medio del río Paraná, probablemente en la isla Sarandí.
Prosigue luego con la cristianización y funda las reducciones de Yaguapohá y Santa Ana
del Ibera, en la actual provincia de Corrientes. Recorre todo el curso del río Paraná
partiendo desde Itapúa, cruza el río Iguazú y llega hasta Ciudad Real en el Guayrá,
abriendo una nueva ruta de comunicación. Luego dirige sus exploraciones hacia el sur y
funda en el año 1619 la reducción de Nuestra Señora de la Limpia Concepción del
Ibitiracuá, a orillas del río Uruguay. En el año 1626 cruza el río Uruguay y funda la
reducción de San Nicolás de Bari, la primera al oriente del Uruguay. Luego realiza los
primeros contactos con grupos guaraníes que habitaban la desembocadura del Ibicuy en el
Uruguay, lo que luego dará origen a la reducción de Yapeyú. En 1628, mientras intentaba
fundar una nueva reducción en el Caaró, en la región del Tapé, muere violentamente en
mano de los indígenas.


|
|
 |
| Están estas dos
reducciones legua y media de otra, y la de Nuestra Señora de Loreto tiene 700 indios
casados y la otra 850, en la primera hay 450 muchachos de escuela y en la otra 500; no
tenían iglesias y ya las han hecho muy capaces y buenas a puros trabajos del Padre
Antonio la de Nuestra Señora de Loreto, y la del Padre José (Cataldino) la de la otra
reducción (San Ignacio Miní) con que se atraerán más los indios y los ya reducidos
están más contentos”. Carta
Anua de 1616, P. Provincial Pedro de Oñate |
|
Glosario
Tapé: vocablo guaraní que
significa “camino”. Se denomina así a la región ubicada al oriente del río
Uruguay, en dirección a la costa atlántica del Brasil. La denominación del Tapé se
relaciona con la creencia en la “tierra sin mal”, que los guaraníes creían en
aquella dirección.
Guayrá: la denominación de
Guayrá provenía del nombre de un legendario cacique guaraní de la región.
Reducción: vocablo con el
que se hacía referencia a los pueblos de indios, viene del término “reducir”,
en el sentido de juntar, localizar en un sitio fijo lo que se halla disperso. El indio
reducido es aquel que ha abandonado su vida seminómade y se ha vuelto sedentario.
También el término “reducir” tiene una connotación cultural, ya que la
cultura aborigen era reducida a los términos conceptuales e ideológicos de la cultura
dominante. |
|

|
| San Ignacio de
Loyola fundador de la
Compañía de Jesús, nacido en 1491. Según uno de los historiadores más trascendentes
de España, Menéndez y Pelayo, fue “la personificación más viva del espíritu
español en su edad de oro”. Murió el 31 de julio de 1556.
|
|
| (los indios) se
apalabraron y dieron su nombre para hacer dos pueblos. Uno en el Pirapó, de tres mil
indios, que contados con sus mujeres e hijos, a seis cada casa, son dieciocho mil almas; y
luego el río arriba como ocho leguas se había de poblar otro pueblo, de otros dos mil
indios, que será de doce mil almas. Es tanta la gente circunvecina que pide sacerdotes,
que me envía a pedir el P. José (Cataldino) para otras tantas misiones, otros seis
padres...” Carta
Anua de 1611 |
|
 |
| Monumento a San
Roque González de Santa Cruz, Concepción de la Sierra (Pcia. de Misiones) Jesuita explorador de la región occidental y oriental
del río Uruguay. Fundador de las actuales ciudades de Posadas, Concepción de la Sierra,
San Nicolás (Rio Grande do Sul, Brasil), entre otras. |
|
| Y yo al presente me hallo
en estas dos reducciones, donde están adoctrinando los dichos Padres de la Compañía a
los indios naturales de ellas, la una llamada Nuestra Señora de Loreto del Pirapó y la
otra de San Ignacio de Ypaumbuzú, y tienen las dichas reducciones hermosísimas iglesias,
que no las he visto mejores en las Indias que he recorrido del Perú y Chile, y sus indios
e indias, muchachas y muchachos, con gran doctrina y cuenta y razón en las cosas tocantes
a su oficio y del servicio de Nuestro Señor.” Antonio Ruiz
de Montoya, 1629 |
|
|
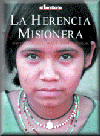
![]()